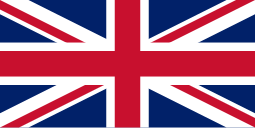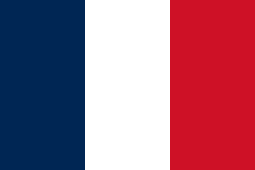…
Soy un latinoamericanista interesado en la investigación en áreas interdisciplinares que abordan el desarrollo social mediante la implementación de tecnologías avanzadas. Para ello, me enfoco en el diálogo entre diferentes perspectivas.
Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS)
La integración de tecnologías avanzadas en América Latina requiere una comprensión crítica de las dinámicas sociotécnicas y su impacto en la transformación social. Desde los estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS), se plantea que el desarrollo tecnológico no es un proceso neutral ni autónomo, sino que está determinado por relaciones de poder, intereses económicos y contextos culturales específicos (Casas & Pérez-Bustos, 2019). En este sentido, la adopción de conceptos como «ciudades inteligentes» en la región debe analizarse a la luz de los procesos de apropiación tecnológica, los marcos regulatorios y las necesidades locales, evitando caer en modelos impuestos desde el Norte Global.
Desde una perspectiva crítica, es necesario evaluar no solo los beneficios, sino también los riesgos de la implementación tecnológica en América Latina. Factores como la brecha digital, la dependencia tecnológica y la soberanía de los datos deben ser considerados dentro de la agenda de investigación CTS para garantizar que la innovación tecnológica responda a intereses sociales y no solo a dinámicas de mercado. En este marco, el concepto de «tecnologías para el bien común» ha surgido como una alternativa para promover el acceso equitativo y el uso responsable de la ciencia y la tecnología en la región (Kreimer, 2019).
- Kreimer, P. (2019). Science and Society in Latin America. Peripheral Modernities . New York: Routledge.
- Casas, R., & Pérez-Bustos, T. (Eds.). (2019). Ciencia, tecnología y sociedad en América Latina: La mirada de las nuevas generaciones. CLACSO. Recuperado de https://www.clacso.org/ciencia-tecnologia-y-sociedad-en-america-latina
Computación
La computación, desde la perspectiva filosófica de los artefactos computacionales, no se limita a la ejecución mecánica de algoritmos, sino que implica la creación, manipulación e interpretación de entidades diseñadas con propósitos específicos. A diferencia de los objetos naturales o los artefactos físicos tradicionales, los artefactos computacionales—como programas, modelos de datos y lenguajes de programación—poseen una naturaleza dual: son construcciones formales con bases matemáticas, pero también herramientas funcionales que dependen de su implementación en un contexto tecnológico y social. Esta doble dimensión plantea cuestiones ontológicas y epistemológicas sobre su estatus como objetos de conocimiento, su relación con la abstracción matemática y su impacto en la producción científica y tecnológica (Turner, 2019)
Sin embargo estos sistemas computacionalesx, lejos de ser herramientas neutrales, pueden reforzar estructuras de desigualdad si no se diseñan con un enfoque ético e inclusivo, (Eubanks, 2018). Esta reflexión es clave para el desarrollo de proyectos de transformación social a través de tecnologías avanzadas y su impacto en contextos como los de América Latina.
- Turner, R. (2019). Computational artifacts: Towards a philosophy of computer science. Springer.
- Eubanks, V. (2018). Automating inequality: How high-tech tools profile, police, and punish the poor. St. Martin’s Press.
Ciudades Inteligentes y Sostenibles
Las ciudades inteligentes y sostenibles representan un enfoque clave dentro de la transformación urbana en América Latina, donde la integración de tecnologías avanzadas busca mejorar la eficiencia de los servicios urbanos, la gobernanza y la calidad de vida de los ciudadanos. Sin embargo, más allá de la visión tecnocrática promovida por grandes corporaciones y organismos multilaterales, es fundamental analizar la construcción de estos modelos desde una perspectiva crítica que considere los desafíos sociales, económicos y ambientales específicos de la región (Hollands, 2008). las ciudades inteligentes deben ir más allá de la automatización y digitalización de procesos urbanos para incluir modelos de planificación territorial que integren soluciones ecológicas, energías renovables y movilidad sostenible. En este sentido, el concepto de “ciudad inteligente inclusiva” cobra relevancia al enfatizar la necesidad de garantizar acceso equitativo a la tecnología, infraestructura digital y datos abiertos, permitiendo una participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones urbanas (Cugurullo, 2021).
- Hollands, R. G. (2008). Will the real smart city please stand up? Intelligent, progressive or entrepreneurial?.
- Cugurullo, F. (2021). Frankenstein Urbanism: Eco, Smart and Autonomous Cities, Artificial Intelligence and the End of the City. Routledge.
Comunicación, Economía Política y Decolonialidad
La relación entre comunicación, cultura y tecnología en América Latina puede ser analizada desde una perspectiva de economía política y estudios decoloniales, disciplinas que permiten comprender cómo las infraestructuras digitales y los sistemas de conocimiento están atravesados por relaciones de poder desiguales. La comunicación, más que un simple proceso de transmisión de información, es un espacio de disputa en el que se negocian significados y se configuran subjetividades dentro de un orden global marcado por la colonialidad del saber y del ser (Quijano, 2000).
En el contexto de la globalización y la digitalización, el acceso a nuevas tecnologías ha generado una serie de tensiones entre la homogeneización cultural impulsada por grandes corporaciones y la resistencia de comunidades locales que buscan preservar sus propias narrativas y prácticas comunicativas. En América Latina, los medios digitales han servido tanto para la reproducción de discursos hegemónicos como para la emergencia de contra-narrativas que reivindican identidades culturales específicas (Olarte Sierra, 2013). Movimientos sociales, comunidades indígenas y colectivos urbanos han utilizado las plataformas digitales no solo como herramientas de difusión, sino también como espacios de resistencia y organización política.
Es fundamental analizar desde esta perspectiva cómo la infraestructura tecnológica y los algoritmos de plataformas digitales afectan la visibilidad y la circulación de contenidos culturales en el ámbito global. La economía de la atención, dominada por grandes plataformas como Google, Facebook y YouTube, condiciona qué narrativas y qué expresiones culturales alcanzan una mayor audiencia, lo que puede generar una desigualdad estructural en la representación cultural de los países del Sur Global (Van Dijck, Poell & De Waal, 2018). En este sentido, Corporaciones transnacionales como Google, Meta y Amazon imponen lógicas extractivistas que se traducen en la apropiación de datos, la mercantilización de la comunicación y la reproducción de discursos hegemónicos que marginan epistemologías y narrativas alternativas (Couldry & Mejias, 2019).
- Couldry, N., & Mejias, U. (2019). The Costs of Connection: How Data Is Colonizing Human Life and Appropriating It for Capitalism. Stanford University Press.
- Olarte Sierra, M. F. (2013). Introducción. Ciencia, tecnología y América Latina: perspectivas situadas. Universitas Humanística, 76(76).
- Van Dijck, J., Poell, T., & De Waal, M. (2018). The Platform Society: Public Values in a Connective World. Oxford University Press.
- Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. CLACSO.
Humanidades Digitales
La intersección entre las tecnologías digitales y las disciplinas humanísticas ha dado lugar al campo de las Humanidades Digitales, una línea de investigación que busca explorar cómo las herramientas tecnológicas transforman la producción, difusión y análisis del conocimiento en áreas como la historia, la literatura, la lingüística y la antropología. Este enfoque no solo implica la digitalización de contenidos, sino también el desarrollo de metodologías innovadoras que permiten nuevas formas de interpretación y representación del conocimiento humanístico (Berry, 2012).
Uno de los retos clave en este campo es el desarrollo de infraestructuras digitales soberanas que permitan a las instituciones académicas y culturales de América Latina gestionar sus propios repositorios de información sin depender de grandes corporaciones tecnológicas. Iniciativas como la Red de Humanidades Digitales en América Latina (#LatamHD) han trabajado en la construcción de espacios abiertos y colaborativos para el desarrollo de proyectos en este ámbito, promoviendo un enfoque descentralizado y participativo (Risam, 2018).
- Berry, D. M. (2012). Understanding Digital Humanities. Palgrave Macmillan.
- Risam, R. (2018). New Digital Worlds: Postcolonial Digital Humanities in Theory, Praxis, and Pedagogy. Northwestern University Press.
Filosofía de la Técnica
La filosofía de la técnica, desde una perspectiva interdisciplinaria, ha sido abordada de manera diversa por pensadores como Gilbert Simondon, Martin Heidegger y Peter Sloterdijk, cada uno de los cuales ofrece claves para comprender el papel de la tecnología en la transformación social y cultural. Simondon (1958) propone que la técnica no debe ser vista como un mero conjunto de herramientas o dispositivos, sino como un proceso de individuación que atraviesa diferentes niveles de existencia: lo físico, lo biológico y lo psicosocial. En su obra «Du mode d’existence des objets techniques», argumenta que los artefactos técnicos poseen una autonomía relativa y evolucionan mediante su integración en redes sociotécnicas. Esta visión es fundamental para el análisis de las tecnologías avanzadas en América Latina, ya que permite pensar en la apropiación tecnológica no como una mera transferencia desde el Norte Global, sino como un proceso de coevolución con los contextos locales.
Por su parte, Heidegger (1954) ofrece una visión más crítica de la técnica en «La pregunta por la técnica», donde advierte que la modernidad ha reducido la tecnología a un modo de revelación instrumentalista, sometiendo la naturaleza a una disposición calculadora que él denomina «Gestell» (estructura de emplazamiento). Desde esta perspectiva, la tecnología tiende a encerrar al ser humano en una relación de dominación con el mundo, ocultando otras formas de comprensión del ser. En el contexto latinoamericano, esta crítica se puede aplicar al análisis de modelos de ciudades inteligentes y el extractivismo digital, donde la implementación tecnológica muchas veces se da sin una reflexión sobre sus implicaciones ontológicas y políticas.
Finalmente, Peter Sloterdijk (2009), en su teoría de las esferas y su obra «Esferas III: Espumas», introduce la idea de la tecnología como una extensión de la antropogénesis, es decir, como un medio a través del cual los seres humanos configuran sus entornos vitales y sus sistemas inmunológicos simbólicos. Para Sloterdijk, la técnica no solo transforma el mundo exterior, sino que también moldea nuestras formas de habitar y percibir la realidad. En América Latina, donde la tecnopolítica y la infraestructura digital están en constante disputa, su pensamiento invita a repensar la relación entre tecnología, subjetividad y territorialidad, permitiendo una resignificación de los espacios urbanos y rurales en clave decolonial.
- Heidegger, M. (1954). «La pregunta por la técnica». En «Conferencias y artículos». Serbal.
- Simondon, G. (1958). «Du mode d’existence des objets techniques». Aubier.
- Sloterdijk, P. (2009). «Esferas III: Espumas». Siruela.